
¡POLVO SOMOS...!
Deogracias Picolete Matracón salió del ascensor como andando entre nubes. Su rostro regordete y habitualmente sonrosado aparecía del color de la grana, y en la parte superior de la frente, donde sus escasos cabellos comenzaban a dejar vía libre a una esplendorosa calva, todavía eran visibles gruesas gotas de sudor. "¡Joder, qué sesión!", pensaba mientras cruzaba el portal enmoquetado en dirección a la calle.
No es que la vida sexual de Deogracias hubiera sido hasta entonces más o menos apasionante que la de tantos y tantos ciudadanos. Digamos que se había mantenido dentro de los límites considerados como normales. Cincuenta y cinco años de edad, casado desde los veintiséis con una mujer a la que seguía queriendo, tres hijos mayores ya emancipados, buena posición económica como mayorista de productos lácteos y algunas aventurillas extraconyugales, proporcionaban un perfil bastante exacto y capaz de definir a un elevado porcentaje de honrados padres de familia, grupo al que Deogracias se honraba en pertenecer. Con el paso de los años había logrado que su santa esposa —educada con esmero en colegios de monjas para llevar a la perfección un hogar, pero no para satisfacer los instintos del macho de la especie— consintiera en ejecutar ciertos numeritos que él consideraba especialmente estimulantes, como hacer el amor en la bañera, dejarse penetrar desde atrás asomada a la ventana o vestir ocasionalmente la provocativa lencería que Deogracias le regalaba y después le arrancaba a dentelladas. Pero, en líneas generales, Deogracias era mucho más activo que su señora. No tenía quejas, ¡eso no!, aunque de vez en cuando el cuerpo le pedía más marcha de la que su amantísima esposa le podía proporcionar. O, al menos, así lo pensaba en sus ratos de frustrada excitación.
Por eso, en el más absoluto secreto —"Discreción garantizada"—, se hizo socio numerario de aquel distinguido club sadomasoquista.
Cierto es que resultaba un poco caro, pero merecía la pena.
Acababa de finalizar su primera visita al centro lúdico, recreativo y cultural —como decía el letrero de la puerta— y todavía le temblaban las piernas. Durante más de una hora, después de vestirle convenientemente con el consabido traje de cuero y cadenas, le habían colgado cabeza abajo, fustigado, orinado, insultado, penetrado, masturbado y cobrado treinta mil pesetas —"precio de socio, que quede claro, señor Picolete"—. Y, ¡qué mujeres!, con esos duros pechos surgiendo por entre el cuero como volcanes en erupción, restregándole todas sus humedades por la cara mientras permanecía encadenado al potro del suplicio. "¡Joder, que sesión!", volvió a pensar, cediendo el paso a una ancianita que acababa de acceder al portal y que le miró con cierta suspicacia.
Había anochecido.
El club estaba ubicado en una zona residencial de la periferia, de reciente construcción y bien urbanizada, pero carente de la debida iluminación exterior, en fase de montaje. Deogracias ni siquiera se fijó en el detalle, sumido en sus propias sensaciones mientras caminaba hacia su automóvil. "Esto no acaba aquí, amigo mío —le había dicho al oído el ama dominante, con un susurro parecido al ronquido del tigre en celo, cuando se despidieron—. Te esperan nuevas e insospechadas experiencias..." Estaba tan excitado que consideró durante unos segundos la posibilidad de volver al club para repetir la sesión, pero seis mil duros y el correspondiente desgaste físico resultaban demasiado para su cuerpo en un solo día.
Abrió la puerta del coche. ¡Lo bueno, si breve, dos veces bueno! Ahora, a casita, formal; a cenar tranquilamente, viendo el partido. Lo malo sería que su mujer le pidiera marcha aquella noche... ¡Bah!, podía satisfacerla, y a tres más...
En aquel preciso momento, fuertes manos le sujetaron con una ineludible llave, inmovilizándole por completo, mientras alguien le colocaba con rapidez una capucha que le hundió en la más negra oscuridad.
—¡Calla y obedece, y no te pasará nada! —exigió una gutural voz de hombre.
—¡Eso es, esbirro! —añadió una desconocida mujer—. ¡Mantén el pico cerrado y sigue nuestras órdenes, o lo pasarás mal!
Deogracias se asustó. Recordó haber leído en la prensa algo sobre una inexplicable ola de secuestros que la policía llevaba meses investigando, sin que ninguna de las víctimas hubiese aparecido.
Cuando le ataron manos y pies, introduciéndole en el amplio maletero de su propio coche, la luz se hizo en su cerebro y sonrió feliz y expectante, recordando las palabras del ama: "¡Esto no acaba aquí...!" ¡Claro!, la sesión no había terminado. ¡Es que treinta mil pesetas son muchas pesetas! Aunque había quedado medianamente satisfecho, esperaba más.
—¿Sois del club, no? —acertó a preguntar, antes de que cerrasen el portón.
La respuesta le llegó a la vez que un impresionante bofetón:
—Sí, imbécil —escuchó la voz de la mujer—; del club de golf.
Mientras el automóvil recorría un trayecto para él desconocido, su imaginación avanzaba a más velocidad que el vehículo. ¡Seguro que la fase final sería algo fuera de serie! Tuvo la mayor erección de su vida, y seguía teniéndola cuando media hora más tarde el automóvil se detuvo sin parar el motor. Escuchó el sonido de una puerta metálica; el coche avanzó algunos metros y quedó inmóvil y silencioso, y volvió a oír la puerta que, evidentemente, se cerraba. Deogracias tuvo la certeza de que aquello era un pabellón industrial. ¡Cómo se lo tenían montado, los tíos!
Alguien abrió el portamaletas y le sacaron sin contemplaciones, poniéndole de pie sobre un suelo que parecía de cemento. Le soltaron las manos y la voz femenina ordenó:
—¡Desnúdate! ¡Vamos, rápido; que no tenemos toda la noche!
Obedeció con prontitud, recreándose mentalmente en los placeres que iba a disfrutar dentro de muy poco tiempo. Mientras se quitaba la ropa, percibió algunos sonidos metálicos y ciertos chasquidos que conocía bien, y dedujo que estaban cerca de alguna cinta transportadora rodeada por cuadros eléctricos. Cuando terminó, musitó con sumisión:
—Estoy dispuesto, ama. Puedes hacerme sufrir y gozar cuanto quieras.
Una doble carcajada, masculina y femenina, acogió sus palabras.
—¡No te jode, el tío! —dijo el hombre— ¡Fíjate cómo la tiene! ¡Parece un poste de teléfonos!
—Lástima que no podamos aprovecharla como es debido —respondió la voz de la mujer junto a él, mientras le ataban de nuevo las manos.
Deogracias tuvo la clara intuición de que la sesión iba a comenzar.
No se equivocaba.
La primera caricia fue un tremendo golpe en el parietal izquierdo, que le hizo caer por tierra como un saco. ¡Se habían pasado un pelín, pero no estaba mal! ¡Son gajes del oficio! No perdió el conocimiento, aunque se sentía incapaz de moverse. Esperaba que le permitieran recuperarse un poco antes de continuar.
Sus compañeros de orgía debieron de apreciar su estado, porque le levantaron con mucho cuidado y le depositaron sobre una fría superficie en movimiento. ¡La cinta transportadora, sin duda! Se abandonó a la enervante caricia del metal, tumbado completamente sobre el mecanismo y dejándose conducir hacia el paroxismo del placer, escoltado por cientos de cadáveres de perros, gatos, conejos, gallinas y otros restos animales y vegetales, que él no podía ver. Como tampoco podía ver su destino común: la gigantesca caldera hirviente donde se amontonaban y cocían, a cientos de grados, todas las materias orgánicas cargadas sobre la cinta. Cuando cayó en el interior de la caldera, antes de deshacerse para siempre, explotó en el orgasmo más feroz y breve que jamás tuvo.
El hombre y la mujer entraron en el coche de Deogracias y, mientras la puerta metálica obedecía al mando a distancia, el hombre comentó:
—Es el primer tío que veo morir con la picha tiesa.
—Tenía que ser una fiera en la cama —observó la mujer, divertida.
El automóvil se perdió en la profundidad de la noche, a la busca, quizás, de nuevas víctimas, y la puerta metálica volvió a cerrarse con seco chasquido. Sobre ella, un enorme cartel pregonaba: "COMECHICHAS, S.A. - ALIMENTOS COMPLETOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA"
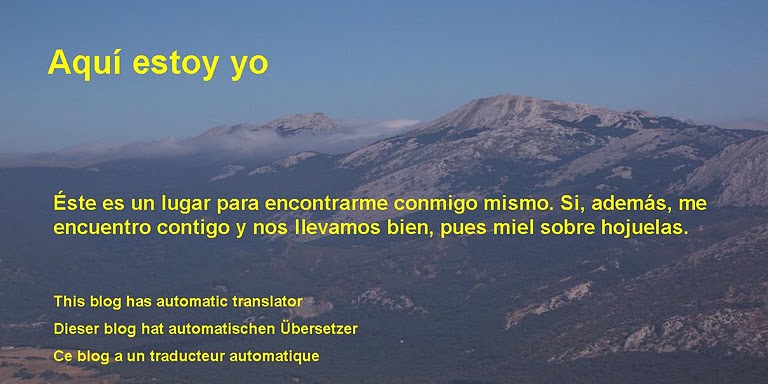

Tremendo relato, un desarrollo que no deja fisuras en la narración (tal vez alguna que otra en la humanidad de Deogracias). Pese a lo terrible del final, en el intermedio no pude menos que soltar alguna carcajada, por el ánimo del tío, un maniático sexual mezclado con fuertes tintes optimistas. Es realmente atrapante.
ResponderEliminarNo se si la habrás visto, pero me hizo acordar a una vieja película de ciencia ficción "Cuando el futuro nos alcance" se llamó aquí, con Charlton Heston, ante la escazes de alimentos que padecía la humanidad una empresa fabricaba galletas con restos humanos, me quedó eso registrado no recuerdo el argumento central de la peli.
Realmente no me esperaba un final trágico, que desde luego causa lo que el escritor se propone dejar con la boca abierta al lector
Felcitaciones Joe, es un muy buen relato, es el segundo que leo y con los dos la he pasado más que a gusto.
Un abrazo.
Sí, hombre: el "Soilangreen", o algo así. Aqui creo que fue "Cuando el destino nos alcance". Una muy interesante película, con Charlton Heston y Eward G. Robinson. Recuerdo una escena en la que comparten un trozo de solomillo, un tomate y una manzana, y se chupaban los dedos. Gracias por tus felicitaciones, Gus. Un abrazo.
ResponderEliminar