Hace tiempo que no os deleito con uno de mis geniales relatos, y, a pesar de que no me decís nada, estoy convencido de que los echáis muy de menos.
Pongo manos a la obra para satisfacer vuestra demanda no demandada. Aquí tenéis, pues, la historia breve de un hombre que, como tantos otros, pudo ser grande, pero que desapareció en la nada, sin pena ni gloria, arrastrado por sus muchos vicios y pecados. Amén.
LA ÚLTIMA BRAGA
El profesor doctor don Constancio Viguelius venía
impartiendo sus clases de Filosofía en la Universidad durante los últimos
treinta y cinco años. Bajito, serio, puntual, bigotillo estilo
"Charlot", gruesas gafas de concha, casi calvo y soltero a
perpetuidad, era considerado por el claustro docente como uno de los más
preclaros exponentes del libre pensamiento contemporáneo, y por sus alumnas
como un desvergonzado mirón.
El profesor doctor don Constancio Viguelius
siempre ponía especial énfasis en las cuestiones de ética, esa parte de la
filosofía que trata de la moral como ciencia capaz de analizar y clarificar la
bondad o malicia de las acciones humanas. Y no perdía ocasión —todo hay que
decirlo— de proponerse él mismo, una y otra vez, como ínclito paradigma de las
más acrisoladas virtudes, aunque hacía mucho tiempo que ninguna mujer se
atrevía a vestir blusas escotadas o minifaldas durante sus lecciones. Don
Constancio alardeaba de ello entre los demás profesores, poniéndolo como
ejemplo del efecto causado por sus enseñanzas, pero las chicas sabían —por
tradición oral, de transmisión continua curso tras curso— que los ojos del
profesor Viguelius eran capaces de transformarse en minicámaras y ascender
entre los muslos más apretados, hasta conseguir vislumbrar aquellos profundos y
triangulares secretos celosamente ocultos, o en sinuosas serpientes que
descendían vertiginosamente hacia la cálida hondura de sus senos, apenas
entrevistos.
Erudito, mirón y falsario —casi como el resto
de los humanos—, el profesor doctor don Constancio Viguelius era, además, un
fetichista robabragas.
Solía recorrer, amparado en la oscuridad de
la noche, aquellos lugares donde las jóvenes parejas daban rienda suelta a sus
amorosos deseos, y recogía con especial complacencia las pequeñas prendas
íntimas abandonadas tras el ardor del combate, olfateando profundamente los
efluvios que se desprendían de sus suaves tejidos, impregnados de flujos
cálidos y embriagadores. Otras veces las robaba donde podía.
Aquel día regresaba a su domicilio después de
dar su acostumbrado paseo vespertino. Había caído la noche de un día veraniego
excepcionalmente caluroso, y el aire estaba lleno de perfumes florales y de
insectos. Su oftalmólogo le recomendaba frecuentemente que cambiara de gafas
—"porque de lejos no ves bien, Constancio"— pero siempre se negó:
"Veo perfectamente". Caminaba por una zona residencial poco
iluminada, siguiendo la verja que rodeaba a un chalecito, cuando sus sentidos
de experto cazador se alertaron al máximo.
En un tendedero, a pocos metros de la casa,
junto a un pequeño huerto, una prenda solitaria colgaba sujeta por dos pinzas,
bamboleándose lascivamente bajo el empuje de la casi imperceptible brisa
nocturna: ¡una braga amarilla!
La tentación era infinitamente superior a sus
fuerzas. Aquella joya tenía que ser suya.
La cancela estaba abierta y los farolillos
apagados. Se encogió sobre sí mismo, haciéndose casi invisible, y escuchó
durante unos momentos para asegurarse de que ni personas ni animales deambulaban
por el exterior de la casa. Como la sombra de una sombra avanzó hacia su
objetivo, metro a metro, centímetro a centímetro, en un silencio total donde
las palpitaciones de su codicioso corazón le reventaban en el pecho igual que
cañonazos. Su amigo, el oftalmólogo, estaba equivocado, diantre. Era capaz de
ver hasta en la oscuridad.
Cruzó la huerta, y casi llegó a rozar con sus
manos el preciado tesoro.
De pronto, una voz femenina restalló a corta
distancia, rompiendo el frágil silencio oscuro de la cálida noche:
—¡¿Se puede saber qué demonios estás
haciendo?!
Fue el detonante que hizo estallar la
tremenda carga emocional que soportaba, a duras penas, su fatigado corazón. El
mundo se apagó y don Constancio se desplomó entre las plantas.
La mujer volvió a gritar:
—¡Manolito, ¿qué haces?! ¡Me vas a volver
loca!
Y otra voz juvenil respondió, apaciguadora:
—Estoy apagando el ordenador,
¡"joé"!
—Cuando acabes, tráeme el trapo de cocina
amarillo del tendedero, que ya estará seco.
—Vale, colegui…
Segundos después, las farolas se encendieron
iluminando todos los rincones alrededor de la casa, y un mozalbete de unos doce
años, delgado, pendiente en la oreja izquierda, camiseta blanca impresa en
negro con grupo "heavy", bermudas multicolores, visera hacia el cogote
y deportivas de moda, se acercó al tendedero, donde el trapo amarillo ondeaba
burlonamente, y aulló como un poseso:
—¡Mamá, mamá: en los tomates hay un muerto
con gafas…!
Servidor de ustedes (Por favor, si alguien copia el relato y gana el Nobel, que me dé, al menos, el 10% por las molestias. Gracias)
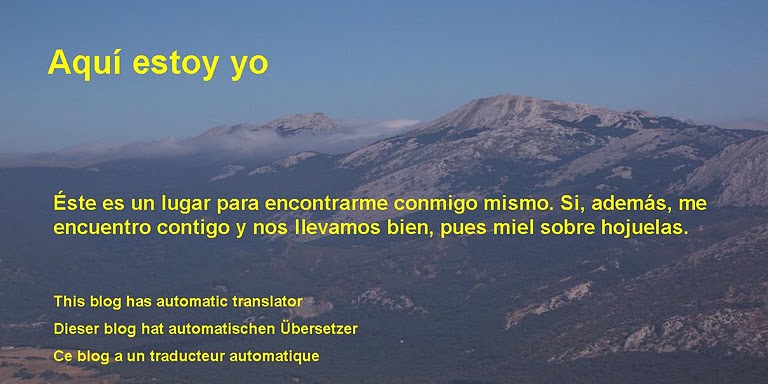


No hay comentarios:
Publicar un comentario